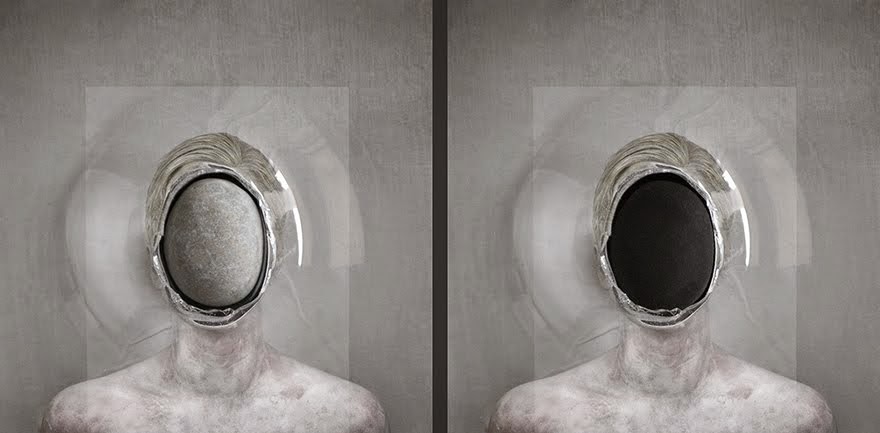Tal vez la única afirmación acerca del arte contemporáneo que pueda suscitar un cierto consenso es la de su carácter problemático. Hace casi un siglo que Dada tiró los juguetes del objeto arte por la ventana igual que un niño que arroja fuera de sí la obra orgánica –aquella en la que forma y fondo se confunden- para sellar, con un rabioso gesto de ruptura y aniquilación, el primado de lo inorgánico. Si entendemos por épica, a la manera de Lukács, el acuerdo de fondo entre el creador y la cultura envolvente, la vanguardia es un arte antiépico, un gesto de resistencia lírica que, enconando hasta el límite su voluntad disolutoria, acaba por disolverse a sí mismo. La imposibilidad de reconciliar el creciente antagonismo entre la historia y la razón será la espoleta de la que tiren los irracionalistas no sólo a la hora de renunciar a los fetiches de la obra sino también a la posibilidad de articular un enunciado artístico coherente con una razón fracasada. Un grito subyacente, “desestetizad”, alimenta con fuerza los movimientos de una vanguardia que, llevando hasta el final su vocación de ejercer de contrapeso histórico de los modelos consensuados, terminará por extremar sus pronunciamientos reduciéndolos a la nada. Arte, anti-arte, no-arte.
Las bufonadas de Satie, o la música atonal de Schönberg, eran un campo sembrado para la llegada del silencio con el que John Cage rubrica la música del mundo. El 4:33 no es tanto la boutade de un outsider como la maniobra de recuperación de un místico. Apaguen la música y escuchen. Desciendan al murmullo de lo inorgánico, a los ténues avisos de un azar que nos ofrece sus detritus, el quejido del viento o de las hojas, las palabras que cruzan, inasibles, o el ladrido de un perro en la lejanía. Las partituras casuales de la vida, su parpadeo incesante, su desorden, encendían las hogueras en las que habría de arder el aplomo sinfónico del clasicismo y su bien temperada ilusión de armonía y totalidad. Benjamin afirmaría que no hay documento de cultura que no sea, a la vez, un documento de barbarie, y recomendaría pasarle a la historia el cepillo a contrapelo para volver a erizar las texturas de una sensibilidad encallada. Adorno trufará su estudio de las vanguardias con afirmaciones tan tajantes como esta: “la única obra posible es la no-obra”. Teatro de protesta y paradoja, bajo la propuesta de Cage latía el mismo desaliento que un día otorgó carta de naturaleza al silencio del místico. La revuelta de lo sagrado en un mundo sin Dios sólo era posible despojándose de todos los repertorios iconográficos y volviendo al recogimiento mudo del anacoreta, al desesperado mutis del suicida, a la tabla rasa o a la ausencia, al vértigo del ácromo y de la inacción. La cultura occidental asistía, inerme, al desvelamiento de su condición retórica y, más explícitamente, a su condición de retórica del guardián. La mejor forma de neutralizarla era oponer al discurso, impregnado de semas putrefactos, la energía augural del no-discurso, la apelación implícita a la virginidad de un lenguaje que, para poder expresar su alejamiento de las aporías de la razón y de los baluartes de un consenso acrítico, debía afrontar la suprema ascesis de renunciar a todo acto de significación. El arte burgués, hipercodificado, asistía impávido al nacimiento de algo que no podía ser llamado arte sencillamente porque el código no había nacido, si bien públicos y privados, jaleados por una historiografía y una crítica que ejercieron de notarios desconcertados de la sacralización del vacío, se doblegaron sin más ante una poética del despojamiento que encontraría en la nada la más aquilatada y mejor de sus consumaciones. El grado cero de la música tendría sus correlatos en la pintura, en la performance, en la radio, en la televisión. Obviamente, la aquiescencia con el mundo estaba descartada. John Cage, Yves Klein, Guy Debord. Hoy acudimos a ellos para recuperar la turbulencia desnuda que alentó la deserción del arte y que, vuelta a un cielo vacío, como el arúspice, inauguró el arte de la deserción.
Mientras tomamos el primer café con hielo de 2012 y el River´s End navega, varado en la bahía, sobre la barca insomne de las horas, anotamos en el cuaderno las muestras que, a voz de pronto, se nos ocurren y que han tenido como eje (o antieje) el vacío. La Gran Nada, organizada por el Instituto de Arte Contemporáneo de Filadelfia en 2004, Vacíos, una retrospectiva, coproducida en 2009 por el Centro Pompidou y la Kunstalle Bern o la última Bienal de Sao Paulo, en la que tuvimos la oportunidad de hacer footing a lo largo y ancho de los 12.000 metros cuadrados de la segunda planta, donde únicamente el aire y la luz, que se filtraban abundantemente por las vidrieras, invitaban al sufrido público a “crear y a imaginar”, como si no se diera por supuesto que cuando alguien visita una muestra es para ver lo que otros crean y, sobre todo, para comprobar que la experiencia de la fruición estética sigue siendo posible.
De forma más o menos velada, las refacturas más actuales son el homenaje oportunista a los cincuenta años transcurridos desde El vacío exhibido por Yves Klein en la galería parisina de Iris Clert. La insistencia en la energía creadora de la vacuidad por parte del autor de las antropometrías merece, al menos, una cierta consideración de la que no gozan sus epígonos.
La propuesta de Klein, efectivamente, daba un paso definitivo en el proceso de desmantelamiento de la materialidad de la obra. “El azul tangible estará fuera", había escrito Klein, "en el interior estará la desmaterialización del azul.” El 28 de abril de 1958, día de la inauguración de la anti-muestra, todo en el exterior se vistió del azul YKB patentado por Klein: los globos que, lanzados por el propio artista, se elevaron sobre la plaza de Saint Germain-des-Prés encerrando en su interior el pneuma enthusiastikon en el que los antiguos griegos habían visto la materia en que viajaba el espíritu sagrado que inspiraba al artista trasfundiéndole el saber acerca de las verdades trascendentales, las ventanas de la galería, que ejercían de barrera inciática, e incluso el cóctel, que sería ingerido y expulsado por los viandantes en un ritual de comunión mística muy próximo a una misa. En el interior, las paredes, cuidadosamente pintadas de blanco, habían adquirido un nuevo protagonismo. Ya no acogían el arte sino su ausencia. “Con esta obra -escribió Klein- espero crear y presentar al público en una sala de exposición de pinturas ordinarias un estado de sensibilidad pictórica. Mi deseo es crear un clima pictórico invisible pero presente, en la línea de aquello a lo que que Delacroix se refiere en su Diario como “lo indefinible” que considera como la esencia misma de la pintura. Este estado de sensibilidad pictórica invisible debe ser lo mejor que la definición de pintura haya podido englobar hasta el presente, esto es, irradiación. Si la creación tiene éxito, esta inmaterialización del cuadro, invisible e intangible, debe actuar sobre los vehículos o cuerpos sensibles de los visitantes con mucha mayor eficacia que los cuadros visibles ordinarios, figurativos o no, e incluso que los monocromáticos." El público respondió a la propuesta con reacciones dispares. Los enfurecidos abandonaron la sala protestando, pero hubo quienes se sentaron en el suelo y permanecieron durante largo rato digiriendo el plato fuerte de un sentido abrumador, pese a la falta de soporte. Hubo, también, quien tembló de emoción ante la desaparición de la obra y quien se sintió impregnado por la lluvia fina de una ausencia simbólica que alcanzó a remover los últimos pliegues de una nostalgia óntica. Y hubo quien, presa de una angustia que sin duda bebía de una fuente lejana, lloró.
El tour de force kleiniano con el vacío no hacía más que empezar. Una de sus estaciones de paso obligadas debía ser la venta de lo inmaterial. El 17 de marzo de 1959 el artista acude a Amberes, donde ha sido invitado a exponer uno de sus estados de sensibilidad pictórica. Frente al no-cuadro, Klein recita una frase de su admirado Gaston Bachelard: “al principio es una nada, luego una profunda nada, después una profundidad azul”. Consciente de la volatilidad de las divisas, valora su obra según el patrón oro. La estimación era modesta: apenas un kilo del preciado metal... Poco tiempo después, Klein recibe una llamada de su galerista. Hay alguien interesado en adquirir una de sus zonas de sensibilidad. El comprador es Peppino Palazzoli. Klein redacta sus condiciones y las hace constar en el recibo de la transacción: “Esta zona transferible no puede ser cedida por su propietario más que al doble del valor de compra inicial”. Espiritual, ma non troppo, Yves el Monocromático, como quiso que se lo llamara a partir de entonces, se garantizaba la plusvalía, al tiempo que, si el adquirente no respetaba el pacto, lo amenazaba con “la total aniquilación de su propia sensibilidad”. La performance, que tuvo la ocasión de repetirse por última vez en 1962, año de la muerte de Klein, requería de la presencia de un director de museo, un marchante o crítico de arte y dos testigos. Una vez efectuada la venta, el artista debía desposeerse de la mitad del valor recibido mientras el comprador procedía a la quema del documento que acreditaba la operación. Sólo así se garantizaba la posesión de la zona inmaterial adquirida. Imposible no pensar en el emperador de la fábula, que, a riesgo de pasar por tonto, incurre en la suprema tontería de pagar por un traje imaginario.
Probablemente Klein debió quedarse en la eficacia del gesto que consagró su presentación en la galería Iris Clert y pasar a la historia como fundador del vacío y precursor irrenunciable de la larga saga de naderías que habrían de sucederle. No fue así, sin embargo. No contento con situarse en la rompiente de la desmaterialización del objeto arte, en el escaso tiempo que le quedaba de vida Klein cargaría con las consecuencias de su amor vacui hasta extremos insospechados. Según cuenta Sidra Stich en el catálogo elaborado para la exposición Yves Kein (MNCARS, 1995), en enero de1960 Klein intentó en vano levitar saltando al vacío desde un segundo piso. El resultado fue un esguince que no disuadió al arriesgado artista de la idea. Poco después, volvió a repetir la hazaña, esta vez comprometiendo en el vuelo la articulación de un hombro, no obstante tendría que esperar a la tercera, que, como suele decirse, va la vencida, para que, en octubre del mismo año, Harry Shunk documentara con su cámara el exiguo viaje que el cuerpo del artista realizó hasta estamparse en el pavimento de la calle Gentil Bernard, en el barrio parisino de Fontenay-aux-Roses.
Yves Klein, Saut dans le Vide/Salto al vacío, Fontenay-aux-Roses, Francia, octubre de 1960.
Más allá de las redes y los montajes, no resulta arriesgado afirmar que a Klein, convertido para entonces en un profesional del vacío, se le había ido la mano. La fotografía del batacazo, de la que se conservan dos versiones, con y sin ciclista, aparece poco después en la portada de la publicación Domingo, diario de un solo día, cuya fugaz aparición en los quioscos estaba especialmente destinada a acompañar el estreno de la performance Teatro del vacío el 27 de enero de 1960. Klein no sólo hablaba del vacío como “teatro” sino como “espectáculo culminante de [sus] teorías”. A aquellas alturas, la maniática reiteración del gesto original hacía que fuera imposible aquilatar si se trataba de una desmaterialización mística, al estilo de Cage, o de la compulsión de repetición de un gesto devenido en farsal que quedaría, no obstante, como un emblema de los caminos que el arte habría de transitar a partir de las vanguardias.
Cesión de una zona de sensibilidad inmaterial a Michael Blankfort, París, 10 de febrero de 1962.
En una fotografía obtenida el 10 de febrero de 1962, a menos de cuatro meses del infarto que acabaría con su vida cuando sólo contaba treinta y cuatro años de edad, vemos a Yves Klein apostado a la orilla del Sena. Rodeado de testigos y, por supuesto, ante el fotógrafo, el artista se encuentra en plena ceremonia de cesión de una de sus zonas de sensibilidad pictórica inmaterial. El comprador, Michael Blankfort, había adquirido un trocito de retórica espiritualista a cambio del correspondiente albarán. Apenas una semana y media antes Dino Buzzati había hecho lo propio y había procedido a la quema del documento con el fin de asegurarse la transformación espiritual que Klein prometía. Para entonces un joven italiano muy influido por Klein, Piero Manzoni, había hecho su particular sincretismo del duchampiano Aire de París y de los globos de Klein y había puesto a la venta globos hinchados con su propio aliento, había firmado esculturas vivientes decretando mediante un certificado su estatuto artístico y había diseñado noventa latas de excremento de artista que deberían ser vendidas por el módico precio de su peso en oro. Evidentemente, Manzoni era consciente de que los depravados circuitos del arte recogerían la ecuación freudiana entre el oro y la mierda convirtiéndola en uno de los objetos más representativos del siglo XX. Probablemente ningún objeto producido después de la emblemática Fuente de Duchamp pueda describir con tan acerada saña autorreferencial la condición problemática del arte conceptual. Si Klein había conseguido cobrar en oro el precio del vacío, Manzoni remataría la faena cobrando su equivalente en oro por 30 gramos de mierda. El destino del arte estaba sellado. Arte era todo aquello que, situado en el ámbito de una sala de exposiciones o de un museo, dejaba de operar como artefacto para ser evaluado según la función estética conferida por el contexto. Quedaba demostrado que incluso la nada, la ausencia de artefacto, podía descansar en la eficacia de una función estética liberada del todo a la interpretación. El arte era, o podía ser, pura hermenéutica. La inversión de los términos era redonda: el verdadero artista no era otro que el receptor.
El imperio del comisario y de la crítica afianzaba su poder con más fuerza que nunca. Aunque nadie se atreviera a afirmarlo, el auténtico arte estaba en la palabra capaz de defender lo indefendible. Desde su zona de sensibilidad inmaterial definitiva, Yves Klein sonreía. Había conseguido vender a los emperadores del arte una tela inexistente. Quizá no imaginaba que, cincuenta años más tarde, seguirían exhibiendo sus no-lienzos reitempretados hasta el cansancio por una nutrida saga de chamanes de la vacuidad. Sus obras, al menos en nuestra opinión, no son más que el fantasma de un fantasma que ha conseguido metaforizar con un tino irrepetible la condición, definitivamente problemática, del arte contemporáneo.
Cuando la nada se sitúa en el brocal de una mise en abyme que nos enseña la misma nada proyectada sobre las turbulentas aguas del plagio o del pastiche, lo que vemos no es la nada original, sino una nada vacía, la nada de los lógicos, muda insignificancia de un gesto histeriforme sobre el que campa a sus anchas, igual que un padre al que no se ha conseguido dar muerte del todo, la alargada sombra del clasicismo.
© alonso y marful